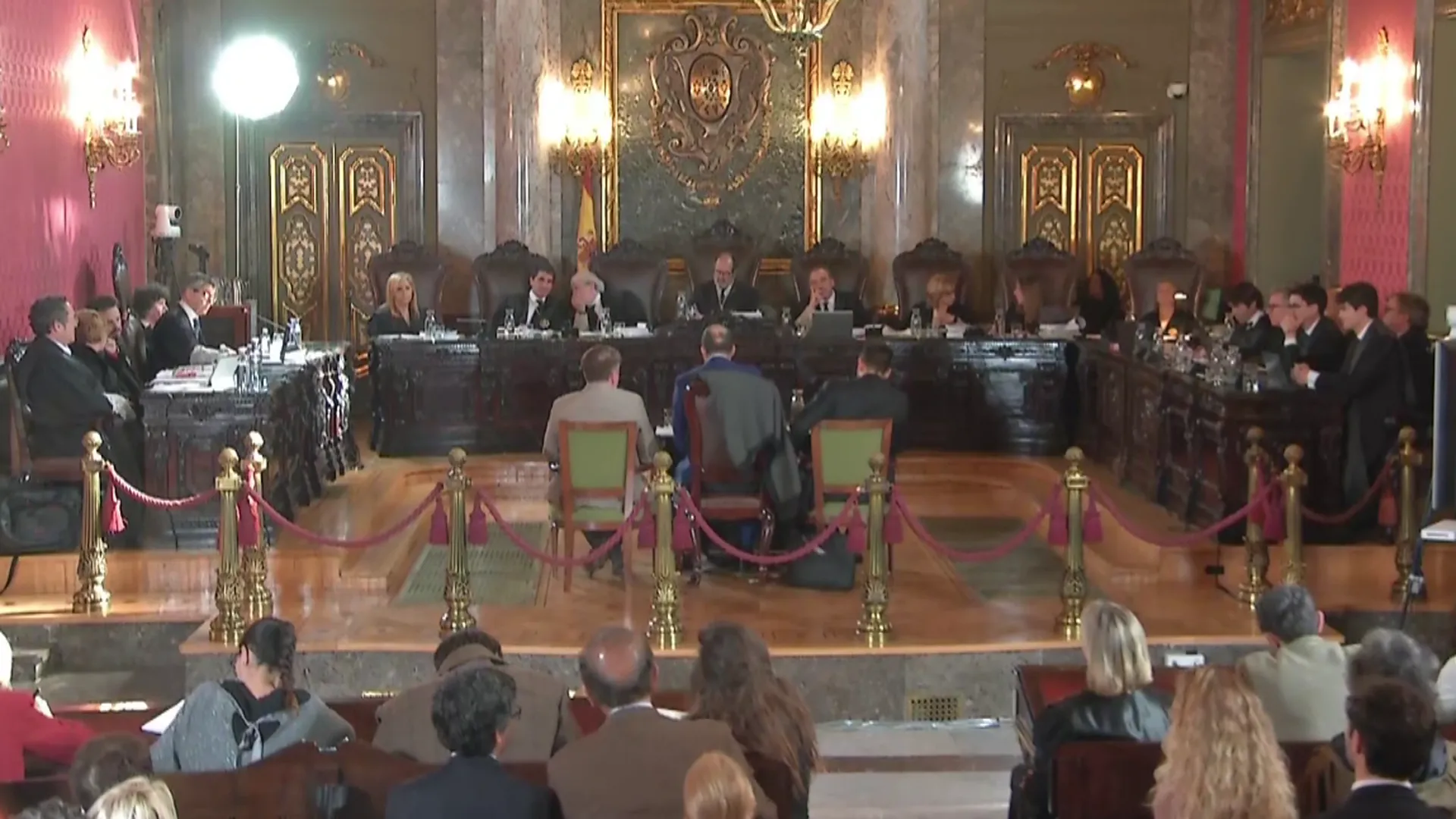Casi cuarenta años después, el recuerdo de aquella primera medalla sigue brillando con más fuerza que todas las demás: un símbolo de vocación, entrega y orgullo silencioso. A lo largo de la historia, las sociedades han sentido la necesidad de distinguir públicamente a quienes sobresalen por su valor, su servicio o su lealtad.
Las condecoraciones y recompensas no son un invento moderno, sino una manifestación cultural que hunde sus raíces en las primeras civilizaciones organizadas. En el mundo clásico, ya encontramos antecedentes de lo que hoy llamamos medallas o distinciones. En la Antigua Grecia, los ciudadanos eran premiados con coronas de laurel, símbolo de gloria y excelencia, especialmente en el ámbito militar y deportivo.
De ahí proviene la expresión “laureado”, aún vigente como sinónimo de reconocimiento. Roma heredó esta tradición y la institucionalizó: en el Imperio romano surgieron formas más estructuradas de condecoración. Los generales victoriosos y los soldados valerosos podían recibir diversas coronas (la cívica, la mural, la naval), medallones y objetos como los fíbulae —broches ornamentales— que no solo eran funcionales, sino que indicaban estatus y méritos. Estas recompensas eran públicas, visibles, y buscaban tanto honrar al individuo como reforzar los valores del Imperio.
Durante la Edad Media, las condecoraciones se transformaron en privilegios de naturaleza más feudal. Surgieron las órdenes militares, que combinaban el espíritu de cruzada con la disciplina castrense. En la península Ibérica, estas órdenes jugaron un papel central en la Reconquista. La Orden de Santiago, fundada en el siglo XII, fue una de las primeras y más influyentes, seguida por otras como las de Calatrava, Alcántara o Montesa. Ser admitido en una de estas órdenes era una condecoración en sí misma: otorgaba tierras, títulos y un reconocimiento social de gran alcance. No había medallas físicas aún, pero sí un sistema bien estructurado de recompensas al mérito y al servicio.
Fue en la Edad Moderna cuando las medallas comenzaron a adquirir su forma actual. El gran impulsor de esta transformación fue el rey Luis XIV de Francia, quien a partir del siglo XVII promovió una política de recompensas que incluía medallas específicas para sus oficiales y soldados, muchas de ellas con un diseño artístico y simbólico muy cuidado. Este gesto no solo reforzaba el prestigio de la monarquía, sino que también consolidaba la fidelidad de los ejércitos y el sentido del honor profesional. España no fue ajena a esta evolución. Con el tiempo, las recompensas militares dejaron de estar ligadas únicamente a tierras o títulos nobiliarios, y empezaron a adquirir una dimensión más simbólica, aunque no por ello menos significativa.
Condecoraciones como la Cruz de la Orden del Mérito Militar o la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil cristalizan hoy ese largo recorrido histórico, en el que se funden tradición, sacrificio, honor y servicio. En España, este reconocimiento ha adoptado múltiples formas a lo largo del tiempo, y en el seno de la Guardia Civil —institución a la que tengo el honor de pertenecer— estas distinciones son un símbolo de compromiso, dedicación y, muchas veces, de sacrificio silencioso.
Entre la historia y el corazón La historia explica el origen de las condecoraciones, pero el verdadero significado de una medalla solo se comprende plenamente cuando se vive en primera persona.
La idea de escribir este artículo me surge a raíz de la insistencia de un buen amigo, que, sabedor de mi jubilación, me preguntó con sincera curiosidad por las sensaciones que viví al ser condecorado por última vez. Admito que esquivé la respuesta, no solo por una cuestión de modestia, sino, sobre todo, porque la condecoración que más me marcó no fue la última, sino la primera. Aquella que, aún hoy, más de tres décadas después, permanece viva en mi memoria y ocupa un lugar privilegiado en mi corazón.
Corría el año 1986 y yo desempeñaba el empleo de Cabo 1º en el Puesto de Redondela, en la provincia de Pontevedra. Fue en ese destino, en el día a día de un servicio constante, muchas veces invisible, donde me llegó la noticia de que se había iniciado el expediente para la concesión de una condecoración. No lo esperaba. Por aquel entonces no era frecuente que se distinguiera a los miembros de unidades periféricas, más alejadas de los focos y de los méritos que habitualmente se acumulaban en las unidades centrales de las Comandancias.
Por eso, cuando me comunicaron que se me concedía la Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco, sentí una mezcla de sorpresa, orgullo y gratitud difícil de describir con palabras. La espera hasta que se publicó en el Boletín Oficial de la Guardia Civil se hizo larga, acompañada de esa inquietud nerviosa que antecede a los momentos que se intuyen importantes.
Pero la recompensa llegó. No solo se confirmó la distinción, sino que además me citaron para imponerme la medalla en el vetusto patio de armas de mi querida Comandancia de Pontevedra, coincidiendo con la festividad de nuestra Patrona, la Virgen del Pilar. Aquel día, bajo la mirada cómplice de tantos compañeros y mandos, sentí por primera vez que la vocación de servicio tenía también una dimensión simbólica, y que los valores que uno defiende con discreción también encuentran reconocimiento. Después vendrían otras condecoraciones. Algunas de mayor rango o visibilidad, sin duda. Pero ninguna como aquella primera. Porque hay algo profundamente humano en los “primeros”: el primer destino, el primer ascenso, la primera vez que uno viste el uniforme con la conciencia plena de lo que representa… y, cómo no, la primera medalla. La guardo como se guardan los recuerdos esenciales, no solo por lo que significa en términos de mérito, sino por todo lo que simboliza: el inicio de un camino de servicio, lealtad y entrega.
Y ya que hablamos de primeras medallas, permitidme una última reflexión más íntima. La primera que llevé al cuello no fue impuesta en un acto castrense ni reconocía mérito profesional alguno. Era una pequeña medalla religiosa, con las imágenes de Jesús y de la Virgen, que me regalaron mis padres cuando era niño. Esa sí que fue, en el sentido más profundo, mi primera condecoración. Porque en ella iba implícito el amor, la protección y la guía de quienes fueron, y siguen siendo, los faros que alumbraron mi camino.
Termino con una cita que siempre me ha acompañado y que recoge, con elegancia jurídica y hondura humana, el verdadero valor de las recompensas: “Las distinciones y recompensas se otorgan como público reconocimiento y proclamación de un acto o de una conducta ejemplar. Aunque lleven consigo, en ocasiones, algunas ventajas de carácter jurídico o económico, éstas se consideran accesorias, siendo lo principal el enaltecimiento social del beneficiado.”
Así lo escribió el eminente jurista Luis Jordana de Pozas, y así lo he sentido yo cada vez que he visto brillar una medalla en el pecho de un compañero. Las condecoraciones no son el fin, sino el reflejo de un compromiso. Y la primera, como tantas otras primeras veces en la vida, no se olvida jamás.
José M. Corral Peón
Comandante (R) de la Guardia Civil













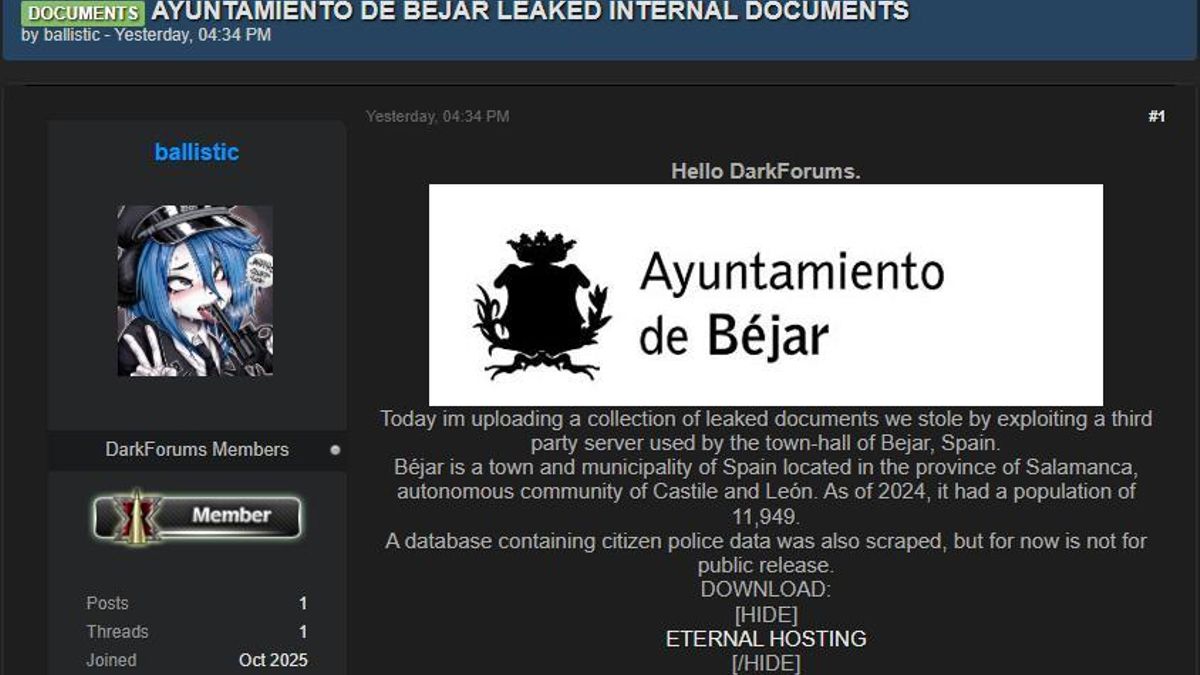
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Ff3f%2F19b%2Fa1e%2Ff3f19ba1ef1224f6ad70a11470f1eade.jpg)